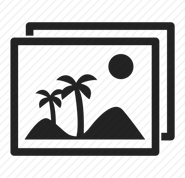Por José A. García Portalatín
Febrero siempre se me hace corto. Así ha sido desde mi infancia, y la causa de esto no tiene otro nombre que “carnaval”. Me resulta difícil explicarlo con palabras, pero desde la primera vez que tuve contacto con el carnaval, y concretamente con el de La Vega, que me viene por herencia materna, la atracción y empatía que he sentido con el mismo me han marcado. Lo recuerdo como ayer, el primer contacto visual con un diablo vegano me dejó embelesado, con los ojos como dos pesetas, mientras el sonido de los cascabeles me inducía a un estado de hipnosis cultural. En ese momento la cosa “se jodió”, porque ser diablo cojuelo sería mi norte carnavalesco. Para mi hermano la experiencia fue todo lo contrario, su rostro no se apartó ni un segundo de la parte trasera de mi padre; y aún así acabó sucumbiendo a la atracción y juntos nos estrenamos en las lides diablescas por allá por el 1990, dándole vueltas al Parque de las Flores.
Desde entonces, poder disfrazarme cada año ha sido una especie de obsesión, y sobre todo una pasión. El componente pasión es casi obligatorio, porque ser un diablo de verdad, con todas las de la ley, no es nada fácil. El disfraz es precioso, claro, la careta una verdadera obra de arte, y la licencia para dar vejigazos a diestra y siniestra no tiene precio. Pero el otro lado de todo eso es que requiere un desembolso económico considerable, andas prácticamente en un sauna ambulante, la careta te limita mucho la visión y dificulta la respiración, y el esfuerzo de brincar, correr, dar vejigazos y andar apretujado en medio de un mar de gente, recorriendo un circuito de alrededor de 4 kms. dos veces en una tarde te deja 'físicamente molido', por decirlo bonito.
Pero para mí, nada de eso importa. Lo que sí importa, mi motivación, lo que me llena, es poder ser parte integral de esa fiesta, de esa alegría colectiva; es esa capacidad que tiene el disfraz para desinhibirme y transformarme, sobre todo en mi caso, que soy tímido y reservado por naturaleza. Para ponerlo de otra forma, hay quien tiene su catarsis personal ya sea semanal o quincenalmente yendo a una fiesta, otros tomándose unos tragos con los panas, otros surfeando, etc. La mía es anual, se reduce concretamente a cinco tardes, y consiste en asumir a ese personaje vistoso y burlón, a esa cultura viva llamada diablo cojuelo. Quizás a veces he pecado de exagerado con este asunto de la disfrazadera, como la vez que siendo adolescente mi madre me dio a escoger entre irme en un viaje familiar a Orlando, Florida, o costearme el disfraz de ese año, y yo sin pensarlo dos veces escogí el disfraz. Por supuesto, no me arrepiento.
Vale aclarar que aunque califico como adulto joven, me considero un diablo de la vieja escuela (quedamos pocos, pero quedamos). Esto implica varias cosas:
· No levantarse la careta durante el trayecto (solo el 27 de febrero se anda sin careta de cara al público).
· Respetar las aceras como espacio vedado para los vejigazos.
· Ser juguetón con los niños y cordial con los ancianos y embarazadas.
· Cerciorarse de dar los vejigazos SOLO en nalgas y muslos.
· Y lo más importante de todo: tratar de ofrecer un espectáculo lucido y sobre todo, sano.
También se vale confirmar ciertas creencias con respecto a ser diablo cojuelo:
· SÍ, prácticamente nos convertimos en rastreadores compulsivos de traseros desprevenidos.
· Y definitivamente SÍ, sentimos una gran satisfacción cuando logramos estampar un sonoro vejigazo.
¿Qué le vamos a hacer? Solo estamos contribuyendo a mantener nuestras tradiciones y a 'expiar pecados'.
Por razones varias, estos últimos cinco años no he podido ponerme un disfraz, quedando condenado al “purgatorio” de ser solo un espectador y fotógrafo amateur del evento, conteniendo unas ganas locas de dar brincos y vejigazos escudado tras una careta. ¿Planes futuros? Volver a disfrazarme, de eso no hay duda, e integrar a mi futura descendencia (si la tengo) a esta celebración, como parte de su herencia. Dentro de este plan, la clave es poder integrarme en un grupo de diablos cojuelos en el que me sienta a gusto y que exhiba estas características del diablo 'old school' que mencioné.
Durante un par de años viví el sueño de tener un grupo propio, Los Linces, en el cual cobraran vida las innumerables ideas y diseños de caretas y disfraces que pululan por mi cabeza durante todo el año. Lo hice, pero por diversas razones se me hizo demasiado cuesta arriba (un abrazo eterno de agradecimiento a los amigos que “me hicieron el coro” con esa locura). Y en eso estoy, buscando nueva familia carnavalesca, un grupo de gente buena onda que sean fieles exponentes del verdadero espíritu del carnaval.
En fin, esta experiencia para mí es un sentimiento que cada año se renueva. Es algo exponencial, mientras más cerca está febrero más te pasa factura la sangre vegana y las emociones: tanto ancestrales como actuales, comienzan a fluir.
Por todo esto, a mi, febrero siempre se me hace corto...